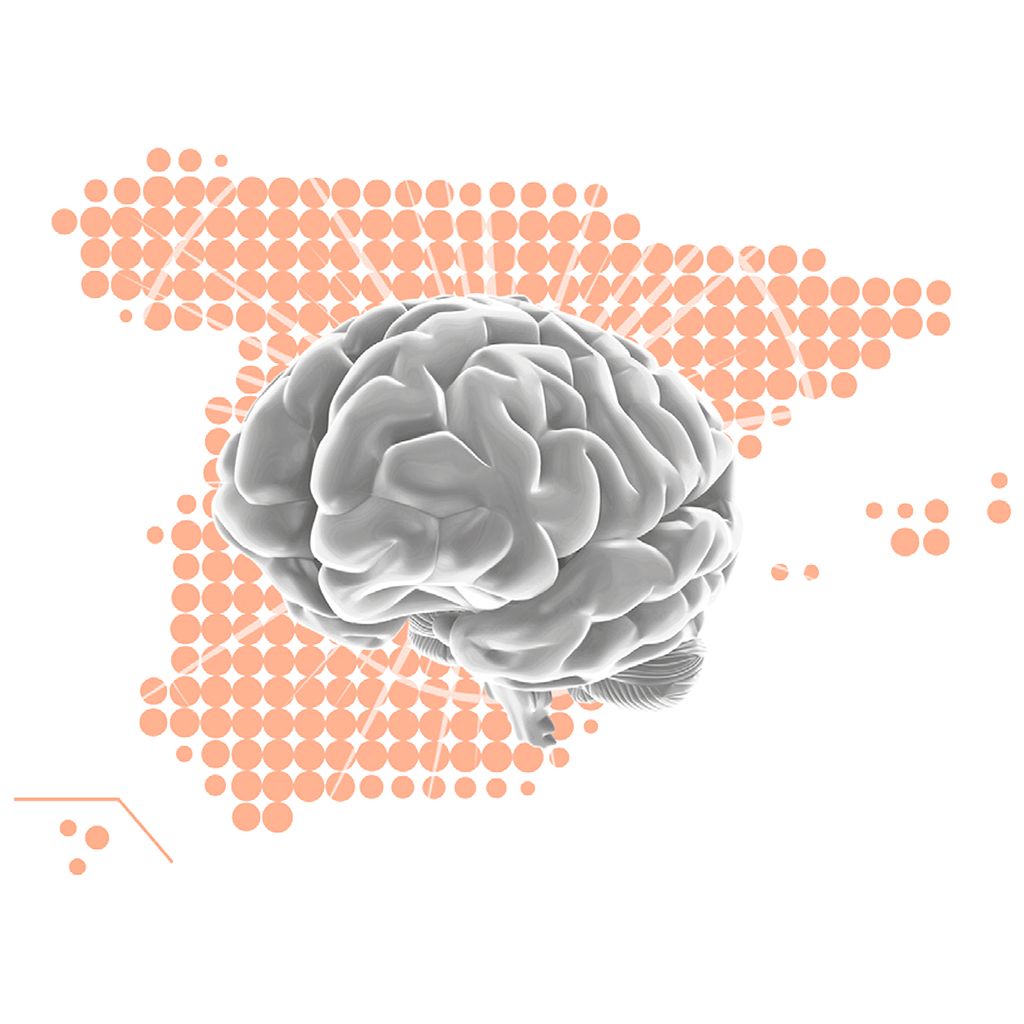La apomorfina es un fármaco agonista dopaminérgico derivado de la morfina. Debido a su estructura similar a la dopamina, actúa sobre los receptores D1 y D2, y es muy lipofílica, lo que le permite atravesar rápidamente la barrera hematoencefálica, lo que explica su rapidez de acción. Su vida media plasmática es de 33 minutos, con una acción farmacológica de 45-60 minutos. Se considera el agonista dopaminérgico más potente con una potencia similar a la LD6 (NE-IV) y, aunque también se ha probado su administración por otras vías (oral, intranasal, sublingual, transdérmica, rectal), la más eficiente es la vía subcutánea. Desde el punto de vista terapéutico, se aplica de dos maneras: inyecciones subcutáneas intermitentes como rescate en los periodos off o mediante infusión subcutánea continua en pacientes con EPA.
El tratamiento con apomorfina en perfusión subcutánea continua (A-PS) se ha aplicado para la EPA desde hace más de 35 años. Pese a ello, hasta 2018 no se dispuso de los resultados de un estudio para poder recomendarlo con un alto nivel de evidencia. Hasta entonces se disponía de numerosos estudios de menor calidad metodológica, en los que se basaban sus indicaciones y contraindicaciones. En 2018 se publicaron los resultados del estudio TOLEDO, un ensayo en fase III, multicéntrico, de grupos paralelos, doble ciego y controlado con placebo durante 12 semanas7 (NE-I), con una fase abierta durante otras 52 semanas8 (NE-II). Se incluyeron 107 pacientes con ≥ 4 tomas diarias de LD y ≥ 3 horas al día en situación off (53 asignados a A-PS y 54 a placebo), de los que 71 completaron las 12 semanas (41 con A-PS y 30 con placebo). El estudio de extensión comenzó con 84 pacientes, y se pudieron analizar los datos de 59 a las 52 semanas8. En los apartados de “Eficacia” y “Efectos adversos” se detallarán los resultados de ambos estudios. También hay estudios que comparan la A-PS con otros tratamientos para la EPA9 (NE-I).
La A-PS se administra generalmente durante las horas de vigilia a dosis variables entre 4-7 mg/h (0,8-1,4 ml/h). Se recomienda tratar al paciente con domperidona 10 mg, tres veces al día, durante 5 días antes del inicio del tratamiento. La titulación ha de hacerse de forma lenta para prevenir efectos secundarios: se comienza con un ritmo de infusión bajo (1 mg/h) y en los días siguientes se va incrementando hasta obtener una respuesta adecuada. Si la respuesta a la LD no es buena, puede deberse a dificultades en su absorción por gastroparesia; en estos casos debe hacerse una prueba de apomorfina antes de iniciar el tratamiento en infusión continua y, si la prueba fuera positiva, el inicio de la perfusión podría realizarse de forma ambulatoria. Es muy importante que el paciente/cuidador comprendan el manejo básico del perfusor, lo que pueden esperar del tratamiento y sus posibles efectos adversos.
No se ha establecido una pauta de descenso/supresión de la medicación antiparkinsoniana. Se puede suspender la medicación distinta a la LD previamente al inicio de la apomorfina, o bien se puede ir retirando conforme se vaya alcanzando respuesta con la perfusión. En el estudio TOLEDO se llevó a cabo una reducción/supresión jerárquica según se precisara durante la perfusión, comenzando por agonistas, inhibidores de la MAO-B, inhibidores de la COMT y LD, sin modificación de amantadina ni anticolinérgicos7 (NE-I). Hay que tener en cuenta que el objetivo no es alcanzar la monoterapia, sino proporcionar al paciente el mejor control de sus síntomas. Por tanto, la reducción, e incluso supresión, de la LD es aceptable siempre que se mantenga una buena respuesta global.
Eficacia
El estudio TOLEDO ha demostrado que el tratamiento con A-PS consigue una reducción significativa del tiempo off en pacientes con EPA, sin incremento de discinesias7 (NE-I). Se trataba de pacientes con una media de 63 años, 11 años de evolución de la enfermedad y 6,7 horas al día en situación off. Al cabo de 12 semanas la reducción en el tiempo off fue de 2,47 horas al día en el grupo con A-PS y de 0,58 horas en el grupo con placebo (diferencia estadísticamente significativa de 1,89 horas). La ganancia en el tiempo on fue sin discinesias problemáticas. Mejoró la impresión global de cambio por parte del paciente, pero no hubo diferencias significativas en cuanto a calidad de vida (PDQ-8). El estudio de extensión abierto durante 52 semanas lo completaron 59 de 84 pacientes (70,2%) que mostraron, sobre su situación basal, una reducción media del tiempo off de 3,7 horas y una reducción de 543 mg en la dosis equivalente de LD8 (NE-II).
Un estudio prospectivo evaluó la A-PS en 22 pacientes con EPA en fase algo más temprana, definida como < 71 años y < 3 años desde el diagnóstico de EPA10 (NE-IV). La edad media de los pacientes reclutados fue 59,4 años y la duración de enfermedad 8,7 años. Tras 6 meses de tratamiento, se observó una reducción media del tiempo off de 3,5 horas al día. Las discinesias no empeoraron, a pesar de un incremento global en la dosis equivalente de LD. Mejoraron los síntomas no motores (especialmente la apatía y la calidad del sueño), así como la calidad de vida. Si bien no hubo cambios globales en la esfera cognitiva, se encontró una leve mejoría de las funciones ejecutivas.
En 2015, un grupo internacional de expertos publicó una serie de recomendaciones para la utilización de este fármaco11 (NE-IV). Proponen su uso en los siguientes casos: 1) necesidad de excesivas dosis de rescate con bolos de apomorfina; 2) discinesias que impiden la optimización del tratamiento con terapia convencional; 3) síntomas no motores muy molestos asociados al off; 4) regímenes terapéuticos muy complejos que dificultan su cumplimiento; 5) como alternativa a la ECP por incumplimiento de criterios o preferencia del paciente y 6) absorción de LD enlentecida por gastroparesia.
Efectos adversos
Los efectos adversos más frecuentes son los dopaminérgicos, tanto periféricos como centrales (mareos, náuseas, vómitos, discinesias, alucinaciones, delirio), y los nódulos subcutáneos en el lugar de la inyección. Las reacciones alérgicas son menos frecuentes. Rara vez puede aparecer una anemia hemolítica o un síndrome eosinofílico6 (NE-IV). Los nódulos fueron el motivo más común de abandono del tratamiento en los primeros tiempos de su utilización. Posteriormente se consiguió minimizar este problema insistiendo en la higiene, la rotación de los lugares de punción, el uso de agujas Teflón® insertadas con un ángulo de 45-90°, masajes en la zona de infusión o utilizando parches de silicona. En caso de que los nódulos sean muy numerosos, la aplicación de ultrasonidos puede ser de utilidad.
En el estudio TOLEDO, los efectos secundarios en las primeras 12 semanas fueron frecuentes (92,6% de los pacientes), si bien con una intensidad leve o moderada. Los más comunes fueron problemas cutáneos, náuseas y somnolencia7 (NE-I). Seis pacientes abandonaron el tratamiento por efectos adversos, 3 de ellos considerados graves (hipotensión grave, leucopenia/anemia e infarto de miocardio, este último no relacionado con el tratamiento). A largo plazo (mediana de seguimiento: 52 semanas), los efectos secundarios más frecuentes (≥ 10% de los pacientes) fueron: nódulos sub- cutáneos, náuseas, somnolencia, discinesias, caídas, insomnio, estreñimiento, mareo, eritema local y cefalea. Catorce pacientes (16,7%) abandonaron el tratamiento por efectos adversos: 4 de ellos por reacciones locales y el resto por causas diversas8.
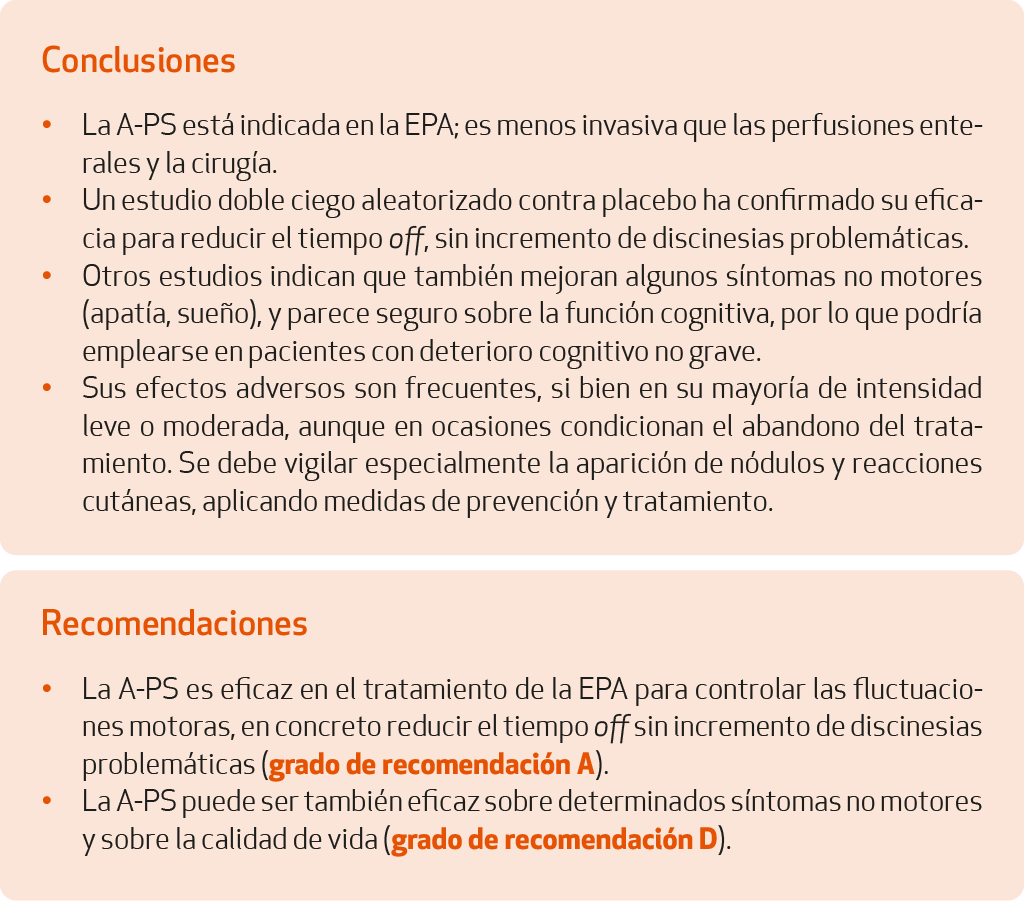
Bibliografía
6. Auffret M, Drapier S, Vérin M. Pharmacological insights into the use of apomorphine in Parkinson’s Disease: Clinical Relevance. Clin Drug Investig. 2018;38(4):287-312.
7. Katzenschlager R, Poewe W, Rascol O, et al. Apomorphine subcutaneous infusion in patients with Parkinson’s disease with persistent motor fluctuations (TOLEDO): a multicentre, double-blind, randomised, placebo-controlled trial. Lancet Neurol. 2018;17(9):749-759.
8. Katzenschlager R, Poewe W, Rascol O, et al. Long-term safety and efficacy of apomorphine infusion in Parkinson’s disease patients with persistent motor fluctuations: Results of the open-label phase of the TOLEDO study. Parkinsonism Relat Disord. 2021;83:79-85.
9. Kukkle PL, Garg D, Merello M. Continuous subcutaneous infusion delivery of apomorphine in Parkinson’s Disease: a systematic review. Mov Disord Clin Pract. 2023;10(9):1253-1267.
10. Fernández-Pajarín G, Sesar Á, Jiménez Martín I, et al. Continuous subcutaneous apomorphine infusion in the early phase of advanced Parkinson’s disease: A prospective study of 22 patients. Clin Park Relat Disord. 2021;6:100129.
11. Trenkwalder C, Chaudhuri KR, García Ruiz PJ, et al. Expert consensus group report on the use of apomorphine in the treatment of Parkinson’s disease. Clinical practice recommendations. Parkinsonism Relat Disord. 2015;21:1023-30.