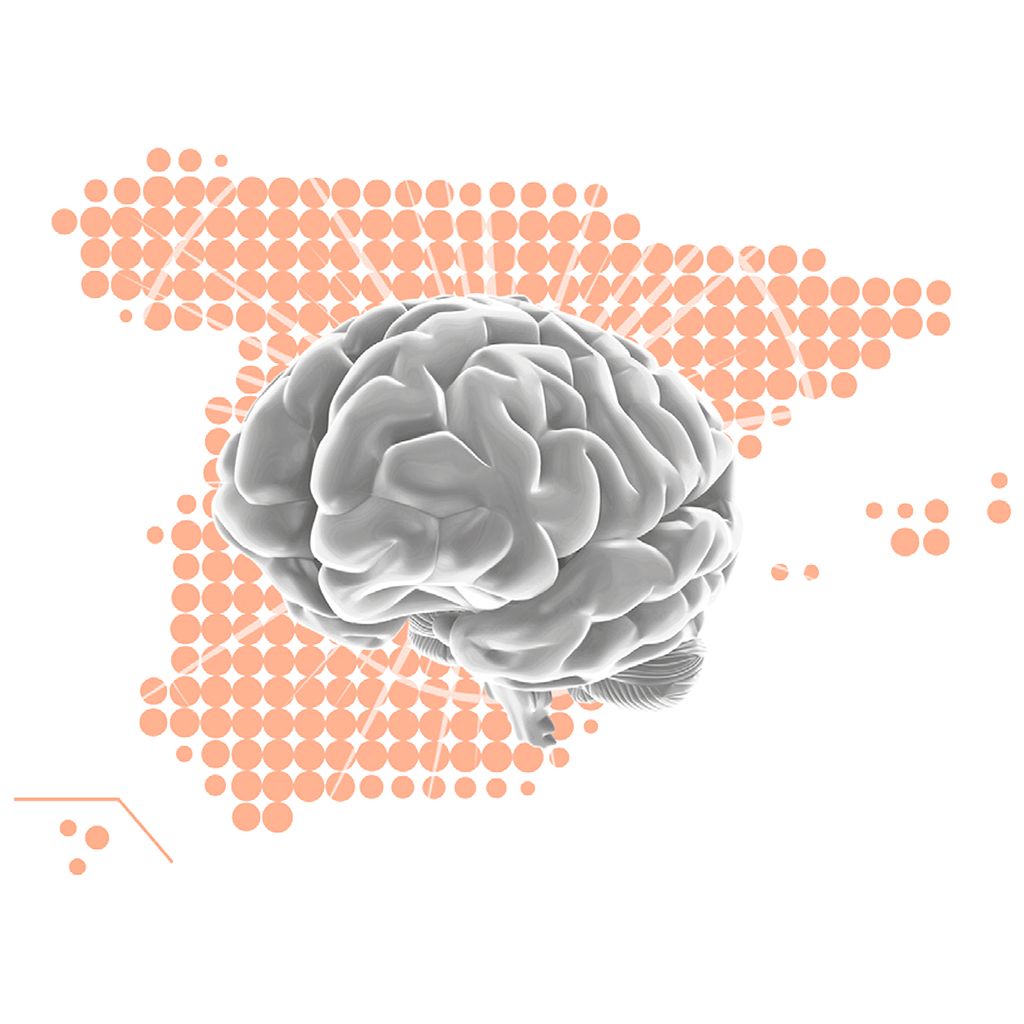Introducción
El diagnóstico de la enfermedad de Parkinson (EP) sigue siendo clínico, pero en estos últimos años se han producido importantes avances. En este capítulo revisamos los criterios diagnósticos vigentes, el papel actual de los marcadores sugestivos de sinucleinopatía subyacente con más rendimiento diagnóstico, la utilidad de los test farmacológicos y el diagnóstico diferencial.
Diagnóstico de la enfermedad
El diagnóstico correcto de la EP es fundamental para el manejo óptimo del paciente, pero obtener una certeza diagnóstica completa en vida sigue siendo hoy en día imposible, a pesar de décadas de avances. En los estudios clinicopatológicos realizados en la década de los noventa se consiguió una confirmación diagnóstica por autopsia de entre el 75 y el 95% en los pacientes que habían sido diagnosticados de EP por expertos1-4 (NE-II).
La precisión diagnóstica varía considerablemente según la duración de la enfermedad, la edad, la experiencia del médico y la evolución en nuestra comprensión de la EP (estudios más recientes muestran en general una mayor precisión).
Los errores en el diagnóstico pueden ser atribuibles a la falta de reconocimiento de otras patologías neurodegenerativas, causas de parkinsonismo secundario o de la ausencia de un auténtico parkinsonismo (por ejemplo, temblor esencial, temblor distónico, etc.). Desde la descripción de la EP se han producido cambios muy importantes tanto en aspectos clínicos, etiofisiopatológicos y terapéuticos como en el concepto que tenemos sobre la enfermedad. Entendemos mejor las manifestaciones motoras y el papel de su respuesta al tratamiento como parte de los criterios diagnósticos. Tenemos una mayor claridad en las definiciones anatomopatológicas, entendiendo que la neurodegeneración comienza antes de que se manifiesten los síntomas motores, y un mayor conocimiento sobre las manifestaciones no motoras y sobre el papel que tienen los factores genéticos y epigenéticos en la etiofisiopatología de la enfermedad.
También en los últimos años se han hecho importantes avances en el campo de los biomarcadores. Así, en el ámbito de los biomarcadores de laboratorio, hemos vivido el desarrollo de ensayos de amplificación de semilla (en inglés seeding amplification assays [SAA]), que permiten evidenciar in vitro la capacidad proagregante de α-sinucleína en varias muestras biológicas, con sensibilidad y especificidad óptimas por ahora en el líquido cefalorraquídeo (LCR), si bien con resultados prometedores en otros fluidos y tejidos (sangre, piel, etc.)5. Sin embargo, los biomarcadores de imagen presentan limitaciones. La imagen estructural por resonancia magnética (RM) (con signos como el swallow tail sign, por alteración del nigrosoma, o las secuencias de neuromelanina) aún no ha sido evaluada apropiadamente en términos de especificidad comparada con otros parkinsonismos, mientras que la imagen molecular de α-sinucleína mediante pruebas de medicina nuclear (fundamentalmente la tomografía por emisión de positrones [PET]), lleva años encontrando dificultades mayores a las observadas con la imagen molecular de amiloide-β y τ, y, por ahora, la escasa literatura científica ha mostrado algunos resultados más sólidos en atrofia multisistémica que en la propia EP6-8.
Estos avances en el conocimiento nos han obligado a replantearnos aspectos básicos, como son la definición de la EP y sus criterios diagnósticos.
De este modo, en 2015, el grupo de trabajo de la Sociedad Internacional de la Enfermedad de Parkinson y Trastornos del Movimiento (Movement Disorder Society [MDS]) presentó los criterios diagnósticos de investigación para la fase prodrómica9 (NE-IV) y para uso en la clínica para la EP clínicamente manifiesta10 (NE-IV). Estos criterios surgieron del trabajo de un grupo de expertos internacionales en el que revisaban la definición de la EP y algunos aspectos críticos que comentaremos a continuación11 (NE-IV). En primer lugar, se replanteó el papel central de la patología clásica como algo indispensable para el diagnóstico, debido a la existencia de nueva evidencia sobre EP de causa genética sin depósito de sinucleína, una alta prevalencia de cuerpos de Lewy incidentales y que los agregados de α-sinucleína pueden no estar presentes en fases preclínicas de la enfermedad12-15. Igualmente, la identificación de formas genéticas y familiares de la enfermedad condujeron a eliminar la historia familiar como criterio de exclusión. En segundo lugar, se reconoció la demencia como un aspecto frecuente en la EP, proponiendo la consideración de la demencia por cuerpos de Lewy (DCL) como una variante fenotípica de la EP y eliminando, por tanto, la presencia de demencia como un criterio de exclusión. Por último, se hizo énfasis en la importancia de reconocer la heterogeneidad de la enfermedad y la existencia de una fase prodrómica cuya caracterización permitiría el uso de estrategias neuroprotectoras cuando estuvieran disponibles.
Criterios diagnósticos en la fase prodrómica
Estos criterios fueron desarrollados para la investigación en este campo y hoy en día aún no se contempla su uso en la práctica clínica diaria. La EP prodrómica se define como la fase de la enfermedad en la que los síntomas secundarios a la neurodegeneración están presentes, pero el diagnóstico clínico de la EP no es todavía posible. Los criterios se basan en un modelo que calcula la probabilidad de sufrir una EP prodrómica tomando como base la edad y añadiendo información sobre factores de riesgo ambientales y genéticos, así como el resultado de pruebas complementarias (PET-tomografía por emisión de fotón único [SPECT], ecografía cerebral, etc.)16-18 (NE-III). Estos criterios han sido validados en cohortes prospectivas (NE-II) y tienen una especificidad relativamente alta para la conversión de una EP prodrómica probable (> 80% de probabilidad) a una EP clínica. En cambio, su sensibilidad es variable, porque depende de los marcadores presentes (se requieren marcadores altamente predictivos para una alta sensibilidad) y del tiempo de evolución del proceso patológico asociado a la EP (la sensibilidad disminuye en puntos temporales tempranos, cuando muchas características no han tenido tiempo de desarrollarse)19 (NE-II). En 2019 se publicó una actualización de estos criterios20 (NE-IV), añadiendo nuevos marcadores prodrómicos y revisando los valores predictivos de los previamente incluidos. Estos criterios actualizados presentaron una sensibilidad ligeramente mejor que los originales, pero en general por debajo del 65%21-24 (NE-II). Utilizando un punto de corte del 80%, la sensibilidad fue del 0% (en la cohorte Hellenic Longitudinal Investigation of Aging and Diet [HELIAD]), del 35% (la cohorte Tübingen Evaluation of Risk Factors for Early Detection of Neurodegeneration [TREND]) con 10 años de seguimiento22, del 40% (en el estudio Bruneck25 a 10 años de seguimiento23) y del 64% (en el estudio Bruneck25 a 5 años de seguimiento23) y utilizando un punto de corte más bajo del 50%, la sensibilidad aumentó al 4,5% (HELIAD), el 65% (TREND: 10 años de seguimiento, Bruneck: 10 años de seguimiento) y el 91% (Bruneck: 5 años de seguimiento)22-25.
Criterios diagnósticos para la enfermedad de Parkinson de la International Movement Disorder Society (MDS-PD Criteria)
Estos criterios fueron creados fundamentalmente para su uso en investigación, pero tras haber sido validados frente al gold standard26 (el diagnóstico clínico realizado por un experto y con casos confirmados neuropatológicamente)27, la MDS respalda su uso en la práctica clínica diaria28 (NE-II). Los aspectos motores y la mayoría de las características diagnósticas se identifican a través de una cuidadosa historia clínica y un examen neurológico detallado. Por consiguiente, el diagnóstico exige una formación adecuada en Neurología.
Primero se evalúan las alteraciones motoras (definidas como bradicinesia más temblor de reposo o rigidez), consideradas el eje central del diagnóstico de parkinsonismo. El siguiente paso se basa en confirmar la existencia o ausencia de criterios de exclusión y de banderas rojas, además de confirmar la existencia de otros criterios positivos adicionales que sirven de apoyo y aumenten la confianza a la hora de realizar el diagnóstico.
Se incluyen dos niveles distintos de certeza:
- EP clínicamente establecida . Su objetivo es maximizar la especificidad. La gran mayoría (es decir, al menos el 90%) de los sujetos que cumplan estos criterios tendrá una Se presume que muchos casos de EP verdaderos no cumplirán con este nivel de certeza.
- EP clínicamente probable . Su objetivo es obtener un equilibrio entre sensibilidad y Un 80% de los pacientes diagnosticados como EP probable tendrán EP y además se podrán identificar un 80% de todos los casos.
Otras características clave para la valoración de los criterios diagnósticos son las siguientes:
- Características negativas y positivas . Las primeras son aquellas que van en contra del diagnóstico (bien exclusiones absolutas o bien banderas rojas) y las segundas son aquellas que apoyan el diagnóstico de EP.
- Peso específico . No todas las características tienen el mismo peso específico a la hora de hacer el diagnóstico. Los criterios de exclusión se han dividido en dos categorías: por una parte, los que se consideran signos específicos de diagnósticos alternativos, y por otra, las banderas rojas, que son signos potenciales de patologías alternativas con menor nivel de especificidad. Las banderas rojas descartan el diagnóstico de EP solamente cuando no pueden ser contrapesadas por criterios que soportan el diagnóstico. No se ha definido el nivel de especificidad de las banderas rojas, por lo que se han utilizado las guías y las opiniones de los grupos de consenso de los criterios diagnósticos previos.
- Interpretación de los hallazgos . Algunos criterios de exclusión incluyen sugerencias interpretativas, por lo que no pueden ser aplicadas a circunstancias que son inadecuadas (por ejemplo, el diagnóstico como parkinsonismo inducido por fármacos en un paciente que toma quetiapina a dosis bajas por un trastorno de sueño, o cuando se presenta una enfermedad que claramente explica la presencia de un criterio específico, como podría ser la existencia de un trastorno sensitivo tras un ictus).
- El tiempo . La seguridad diagnóstica aumenta con el Al inicio, la progresión y la respuesta al tratamiento pueden no ser evidentes y las marcas características de otras enfermedades neurodegenerativas pueden no haber aparecido todavía. Además, algunos de los hallazgos tienen diferentes implicaciones en los diferentes estadios de la enfermedad. Algunos datos atípicos son incompatibles con la EP temprana, pero pueden ser relativamente comunes en estadios avanzados. Por ello, muchos criterios individuales incluyen componentes de duración. Si un hecho atípico ocurre fuera de la ventana de tiempo, el criterio no se aplica.
- Demencia . Deja de considerarse la demencia como un criterio de exclusión para la EP, independientemente de si ocurre o no al inicio de la evolución. Los pacientes con demencia de inicio precoz que, de acuerdo con los criterios de consenso29 (NE-IV), serían diagnosticados de DCL, también podrían ser opcionalmente clasificados como EP-subtipo DCL.
- Pruebas diagnósticas . Actualmente el diagnóstico de la EP es clínico y los criterios diagnósticos están diseñados para ser utilizados sin el apoyo de pruebas diagnósticas. Sin embargo, ocasionalmente hay pruebas complementarias que se pueden realizar para resolver casos inciertos. Se aceptan como tales aquellas que sirvan como criterios de soporte y que tengan publicados tres estudios realizados en diferentes centros con un mínimo de 60 participantes y más de un 80% de especificidad en el diagnóstico diferencial del parkinsonismo en la mayoría de los estudios. Se acepta como sustitutivo de uno de los tres estudios requeridos la existencia de un metaanálisis con menos de 60 pacientes (son imperativos los otros dos estudios). Se incluyeron el déficit olfatorio y la gammagrafía cardiaca con 123I-metayodobencilguanidina (123I-MIBG) (NE-I). Los estudios con neuroimagen funcional de la vía dopaminérgica presináptica con PET o SPECT pueden distinguir la EP de entidades que parecen una EP sin parkinsonismo (temblor esencial), así como los parkinsonismos vasculares y farmacológicos, pero no son una herramienta cualificada para diferenciar la EP de otros parkinsonismos neurodegenerativos (NE-I).
Criterios para el diagnóstico de parkinsonismo
El parkinsonismo se define como bradicinesia, en combinación con temblor de reposo, rigidez o ambos. Estos hallazgos deben ser claramente demostrables y no atribuibles a factores de confusión (envejecimiento, artritis, debilidad, etc.). El examen de todos los signos cardinales debe realizarse tal y como se describe en la sección de exploración motora (parte III) de la Escala Unificada de la Enfermedad de Parkinson Modificada por la Sociedad de Trastornos del Movimiento (MDS-UPDRS):
- Bradicinesia: se define como enlentecimiento y disminución de la amplitud o velocidad (o vacilaciones o paradas progresivas) del movimiento. Puede ser evaluada utilizando los ítems de la escala MDS-UPDRS, que cuantifican el tapping de pies y manos, movimientos de manos y piernas, pronosupinación (ítems 4, 3.5, 3.6, 3.7 y 3.8). Aunque la bradicinesia también puede ser documentada en la voz, facies, dominios axiales y en la marcha, es necesario demostrar la bradi-/hipocinesia en brazos y piernas para poder hacer el diagnóstico de parkinsonismo. La bradicinesia, tal y como se entiende aquí, combina las definiciones de bradicinesia (disminución de la velocidad o lentitud) y acinesia/hipocinesia (disminución de la amplitud del movimiento). Ambas están generalmente presentes en la exploración, aunque no siempre de forma simultánea.
- Rigidez: es definida como la resistencia de un “tubo de plomo”, es decir, una resistencia independiente de la velocidad del movimiento y que no refleja solamente un déficit en la relajación muscular (distinto de la espasticidad y la paramiotonía). Aunque el fenómeno de la rueda dentada puede estar presente (y señala la existencia de temblor), la existencia de rueda dentada sin fenómeno de tubo de plomo no cumple los criterios necesarios para definir rigidez en el Tal y como se describe en la MDS-UPDRS, la rigidez se explora por medio de “movimientos pasivos lentos de las articulaciones mayores cuando el paciente se encuentra en una posición relajada y el examinador manipula sus extremidades y el cuello”.
- Temblor de reposo: se refiere a un temblor de una frecuencia de entre 4 y 6 Hz en una extremidad en reposo absoluto y que se suprime con el inicio del movimiento. Se puede valorar durante la entrevista y la exploración (MDS-UPDRS 17, 3.18). Los temblores cinéticos y posturales por sí mismos (MDS-UPDRS 3.15 y 3.16) no permiten el diagnóstico de parkinsonismo. En la EP, el temblor de reposo en el brazo también puede observarse tras mantener una postura de forma prolongada (por ejemplo, temblor reemergente), pero, para cumplir los criterios, el temblor debe observarse también en reposo. En aquellos pacientes en los que se asocie un temblor de actitud o cinético hay que asegurarse de que la extremidad esté completamente relajada durante la exploración.
Aunque la inestabilidad postural es una característica del parkinsonismo, no se considera parte de los criterios MDS-PD. Se presenta de forma frecuente en estadios tardíos de la EP, pero su presencia en estadios precoces sugiere un diagnóstico alternativo.
Criterios diagnósticos de la enfermedad de Parkinson
Una vez establecido el diagnóstico de parkinsonismo se aplican los criterios MDS-PD para determinar si la EP es la causa del parkinsonismo.
El diagnóstico de EP clínicamente establecida requiere:
- La ausencia de criterios de exclusión
- Por lo menos dos criterios que soporten el diagnóstico.
- Que no existan banderas
El diagnóstico de EP clínicamente probable puede hacerse si:
- Hay ausencia de criterios de exclusión
- Hay banderas rojas, pero están adecuadamente contrapesadas por criterios de soporte de diagnóstico. Por ejemplo, si hay una bandera roja, tiene que haber un criterio de soporte, si hay dos banderas rojas, dos criterios. Si hay más de dos banderas rojas, no se puede hacer el diagnóstico de EP probable.
Criterios de soporte del diagnóstico
Una respuesta clara al tratamiento dopaminérgico. Para cumplir este criterio, el paciente, durante su tratamiento inicial, debe regresar casi hasta la situación funcional normal previa. No es suficiente que se documente “algo de mejoría”. La respuesta debe ser inequívoca y En ausencia de documentación de esta respuesta inicial (poca información, uso de agentes con menor eficacia o dosis bajas), la mejoría necesaria para cumplir el criterio se puede definir como una marcada mejoría a medida que se aumenta la dosis o un marcado empeoramiento con la reducción de la dosis. Se puede documentar de forma objetiva con 1) un cambio de más del 30% en la escala MDS-UPDRS parte III tras el cambio de tratamiento, o 2) la aparición inequívoca y marcada de fluctuaciones.
- Presencia de discinesias inducidas por levodopa (LD).
- Temblor de reposo en una extremidad, documentada en la exploración clínica.
- Resultado positivo de por lo menos una de las pruebas diagnósticas auxiliares que tengan al menos un 80% de especificidad para el diagnóstico diferencial entre la EP y otros Las pruebas que actualmente cumplen esta condición son:
- Déficit olfatorio (en rango anósmico o claramente hipósmico ajustado por edad y sexo) (NE-I).
- Denervación simpática cardiaca documentada por gammagrafía con 123I-MIBG (NE-I).
Criterios de exclusión absolutos
Para todos los criterios de exclusión y para las banderas rojas se asume que, si el criterio no se cumple por una causa alternativa y no relacionada, no constituye un criterio de exclusión (por ejemplo, si se observan anormalidades cerebelosas unilaterales atribuibles a un ictus cerebeloso).
La presencia de cualquiera de los siguientes hallazgos descarta una EP:
- Anormalidades cerebelosas demostradas de forma inequívoca en la exploración (marcha cerebelosa, dismetrías, alteraciones oculomotoras cerebelosas, etc.).
- Parálisis supranuclear de la mirada vertical inferior o enlentecimiemto selectivo de sacadas verticales inferiores.
- Diagnóstico probable de demencia frontotemporal en su variante conductual o afasia progresiva primaria definidas de acuerdo con los criterios de consenso30 (NE-IV) dentro de los primeros 5 años de la Este criterio se refiere únicamente a estas dos entidades asociadas a taupatías. Otras formas de demencia no son un criterio de exclusión para la EP per se.
- Signos parkinsonianos limitados a las extremidades inferiores durante más de 3 años.
- Tratamiento con antagonistas de receptores dopaminérgicos o agentes deplecionantes de dopamina utilizados a dosis y curso temporal consistentes con un parkinsonismo inducido por fármacos. Para valorarlo adecuadamente, hay que aplicar el juicio clínico con el fin de evaluar si la dosis-tiempo de tratamiento con el fármaco en cuestión es suficiente para inducir un parkinsonismo o por el contrario está desenmascarando una EP subclínica.
- La ausencia de una respuesta a altas dosis de LD a pesar de que la gravedad de la enfermedad sea El paciente debe haber recibido dosis de LD superiores a 600 mg/día durante 6 semanas. Si no es así, este criterio no se puede aplicar. La ausencia de respuesta debe ser documentada de forma adecuada, si es posible con exploraciones secuenciales.
- Déficit sensitivo cortical inequívoco (por ejemplo, agrafestesia o esteroagnosia con modalidades sensitivas primarias intactas o una clara apraxia ideomotora en las extremidades superiores o afasia progresiva).
- Estudio del sistema presináptico dopaminérgico por neuroimagen funcional normal. Este criterio no implica que el estudio de imagen dopaminérgica funcional sea necesario para el diagnóstico de Si el estudio no se ha realizado este criterio no se aplica.
- La documentación de una condición alternativa conocida que produzca parkinsonismo y que esté en relación plausible con los síntomas del O que el clínico que evalúa el paciente, basado en la valoración diagnóstica completa, opine que la existencia de un síndrome alternativo puede ser una opción más probable que la EP en ese momento evolutivo. Este criterio hace referencia no solamente a síndromes raros sino también a parkinsonismos más frecuentes como son atrofia multisistema (AMS) o la parálisis supranuclear progresiva (PSP).
Banderas rojas
Se consideran banderas rojas las siguientes:
- Una progresión rápida del trastorno de la marcha que lleve a la utilización, de forma regular, de una silla de ruedas durante los 5 años desde el inicio.
- Una ausencia completa de progresión de los síntomas motores dentro de los primeros 5 años de evolución. Este criterio pone sobre aviso de aquellos pacientes que han podido ser diagnosticados de forma equivocada de parkinsonismo.
- Disfunción bulbar precoz, definida como disfonía grave, disartria ininteligible la mayor parte del tiempo o disfagia grave (requiere comida en forma de semisólidos, sonda nasogástrica o gastrostomía) durante los primeros 5 años de evolución.
- Disfunción respiratoria inspiratoria, definida como la existencia de estridor o la presencia de “suspiros” inspiratorios frecuentes.
- Trastorno autonómico grave durante los primeros 5 años, que puede incluir:
- Hipotensión ortostática: descenso de la presión arterial tras ortostatismo de unos 3 minutos, de al menos 30 mmHg en las cifras de presión sistólica o de 15 mmHg en las de las diastólicas, en ausencia de deshidratación, toma de medicación u otras enfermedades que pudieran explicar de forma plausible la disfunción autonómica.
- Grave incontinencia o retención urinaria durante los primeros 5 años de evolución (una vez descartadas causas urológicas).
La disfunción autonómica es un hallazgo frecuente en la EP. Este criterio pretende identificar la disfunción autonómica grave asociada particularmente a la AMS.
- Caídas recurrentes (más de una al año) como consecuencia de la alteración en la estabilidad durante los primeros 3 años de evolución.
- La presencia de anterocolis desproporcionada (de naturaleza distónica) o contracturas en los brazos o piernas durante los primeros 10 años de evolución.
- La ausencia de alguno de los síntomas no motores comunes en la EP después de 5 años de evolución de esta. Incluyen:
- Trastornos del sueño: insomnio con dificultad para mantener el sueño, somnolencia diurna excesiva, síntomas sugestivos de trastorno del sueño REM.
- Disfunción autonómica: estreñimiento, urgencia urinaria diurna, hipotensión ortostática sintomática, hiposmia.
- Trastornos psiquiátricos: depresión, ansiedad o apatía.
- Signos piramidales que no pueden ser explicados por otra. Se excluye la existencia de una asimetría de reflejos discreta, que puede observarse de forma frecuente en la EP. También se excluye la respuesta extensora plantar, dada la dificultad de diferenciarla del dedo estriatal (hallazgo ocasional en la EP) y la posibilidad de que una patología no relacionada pueda producir este hallazgo.
- Parkinsonismo bilateral simétrico a lo largo del curso evolutivo de la enfermedad.
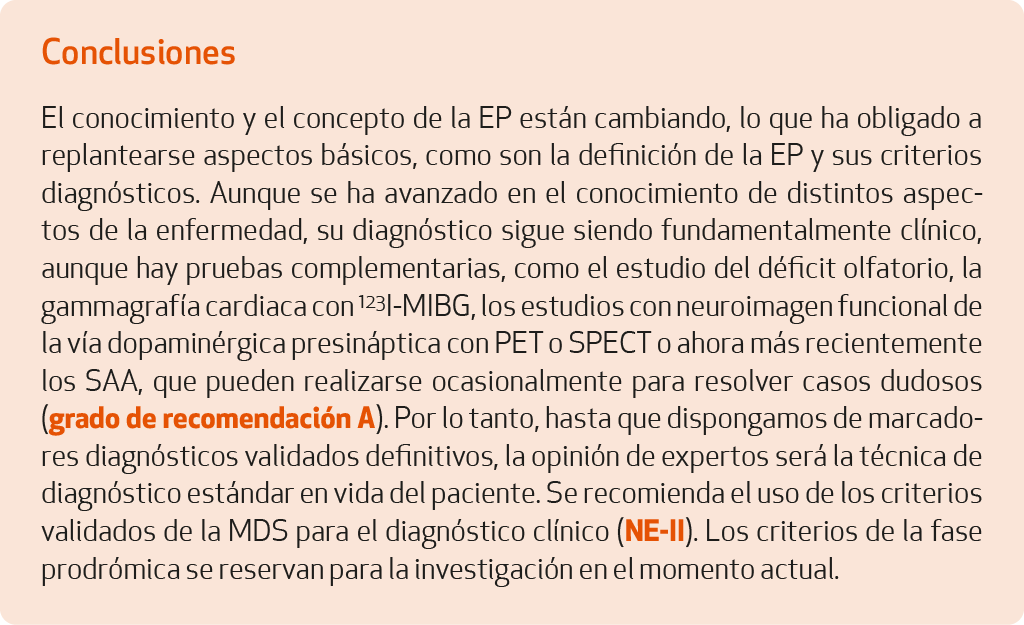
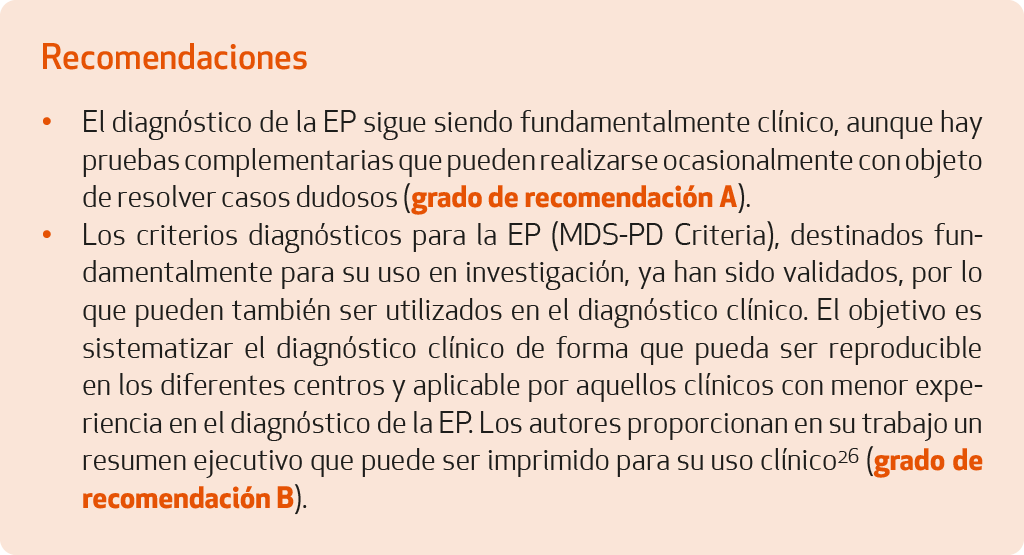
Bibliografía
-
Rajput AH, Rozdilsky B, Rajput Accuracy of clinical diagnosis in parkinsonism: a prospective study. Can J Neurol Sci. 1991;18:275-8.
-
Hughes AJ, Daniel SE, Lees Improved accuracy of clinical diagnosis of Lewy body Parkinson’s disease. Neurology. 2001;57:1497-9.
-
Hughes AJ, Daniel SE, Kilford L, et Accuracy of clinical diagnosis of idiopathic Parkinson’s disease: a clinico-pathological study of 100 cases. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1992;55:181-4. d
-
Tolosa E, Wenning G, Poewe W. The diagnosis of Parkinson’s disease. Lancet Neurol. 2006;5:75-86.
-
Bellomo G, De Luca CMG, Paoletti FP, et al. α-Synuclein Seed Amplification Assays for Diagnosing Synucleinopathies: The Way Forward. Neurology. 2022;99(5):195-205.
-
Mahlknecht P, Krismer F, Poewe W, et Meta-analysis of dorsolateral nigral hyperintensity on magnetic resonance imaging as a marker for Parkinson›s disease. Mov Disord. 2017;32(4):619-23.
-
Chougar L, Arsovic E, Gaurav R, et al. Regional Selectivity of Neuromelanin Changes in the Substantia Nigra in Atypical Parkinsonism. Mov Disord. 2022;37(6):1245-55.
-
Smith R, Capotosti F, Schain M, et al. The α-synuclein PET tracer [18F] ACI-12589 distinguishes multiple system atrophy from other neurodegenerative Nat Commun. 2023;14(1):6750.
-
Berg D, Postuma RB, Adler CH, et al. MDS research criteria for prodromal Parkinson›s Mov Disord. 2015;30(12):1600-11.
-
Postuma RB, Berg D, Stern M, et al. MDS clinical diagnostic criteria for Parkinson›s disease. Mov Disord. 2015;30(12):1591-601.
-
Berg D, Postuma RB, Bloem B, et Time to redefine PD? Introductory statement of the MDS Task Force on the definition of Parkinson›s disease. Mov Disord. 2014;29(4):454-62.
-
Kalia LV, Lang AE, Hazrati LN, et al. Clinical correlations with Lewy body pathology in LRRK2-related Parkinson disease. JAMA Neurol. 2015;72(1):100-5.
-
Siderowf A, Concha-Marambio L, Lafontant DE, et al. Assessment of heterogeneity among participants in the Parkinson’s progression markers initiative cohort using alpha-synuclein seed amplification: a cross-sectional Lancet Neurol. 2023;22(5):407-17.
-
Van de Berg WD, Hepp DH, Dijkstra AA, et al. Patterns of α-synuclein pathology in incidental cases and clinical subtypes of Parkinson›s disease. Parkinsonism Relat Disord. 2012;18 Suppl 1:S28-30.
-
Chahine LM, Merchant K, Siderowf A, et al. Proposal for a Biologic Staging System of Parkinson›s Disease. J Parkinsons Dis. 2023;13(3):297-309.
-
Mahlknecht P, Gasperi A, Willeit P, et al. Prodromal Parkinson›s disease as defined per MDS research criteria in the general elderly Mov Disord. 2016;31(9):1405-8.
-
Fereshtehnejad SM, Montplaisir JY, Pelletier A, et al. Validation of the MDS research criteria for prodromal Parkinson’s disease: longitudinal assessment in a REM sleep behavior disorder (RBD) cohort. Mov Disord. 2017;32:865-73.
-
Mirelman A, Saunders-Pullman R, Alcalay RN, et al.; AJ LRRK2 Consortium. Application of the Movement Disorder Society prodromal criteria in healthy G2019S-LRRK2 carriers. Mov Disord. 2018;33(6):966-973.
-
Pilotto A, Heinzel S, Suenkel U, et Application of the movement disorder society prodromal Parkinson›s disease research criteria in 2 independent prospective cohorts. Mov Disord. 2017;32(7):1025-1034.
-
Heinzel S, Berg D, Gasser T, et al.; MDS Task Force on the Definition of Parkinson›s Disease. Update of the MDS research criteria for prodromal Parkinson›s Mov Disord. 2019;34(10):1464-1470.
-
Giagkou N, Maraki MI, Yannakoulia M, et al. A Prospective Validation of the Updated Movement Disorders Society Research Criteria for Prodromal Parkinson›s Disease. Mov 2020;35(10):1802-1809.
-
Yilmaz R, Suenkel U, TREND Study Team; et Comparing the Two Prodromal Parkinson›s Disease Research Criteria-Lessons for Future Studies. Mov Disord. 2021;36(7):1731-1732.
-
Marini K, Mahlknecht P, Tutzer F, et Application of a Simple Parkinson›s Disease Risk Score in a Longitudinal Population-Based Cohort. Mov Disord. 2020;35(9):1658-1662.
-
Giagkou N, Maraki MI, Yannakoulia M, et A prospective validation of the updated movement disorders society research criteria for prodromal Parkinson’s disease. Mov Disord. 2020;35(10):1802-1809.
-
Kiechl S, Willeit J. In a nutshell: findings from the Bruneck study. Gerontology. 2019;65(1):9-19.
-
Postuma RB, Poewe W, Litvan I, et al. Validation of the MDS clinical diagnostic criteria for Parkinson›s disease. Mov Disord. 2018;33(10):1601-1608.
-
Virameteekul S, Revesz T, Jaunmuktane Z, et al. Clinical Diagnostic Accuracy of Parkinson›s Disease: Where Do We Stand? Mov Disord. 2023;38(4):558-566.
-
Diagnosis of Parkinson’s disease. En: International Parkinson and Movement Disorder Society [Internet]. Disponible en: https://ur0.jp/H8XpR
-
McKeith IG, Dickson DW, Lowe J, et al; Consortium on DLB. Diagnosis and management of dementia with Lewy bodies: third report of the DLB Consortium. Neurology. 2005;65(12):1863-72.
-
Rascovsky K, Hodges JR, Knopman D, et al. Sensitivity of revised diagnostic criteria for the behavioural variant of frontotemporal dementia. Brain. 2011;134(Pt 9):2456-77.