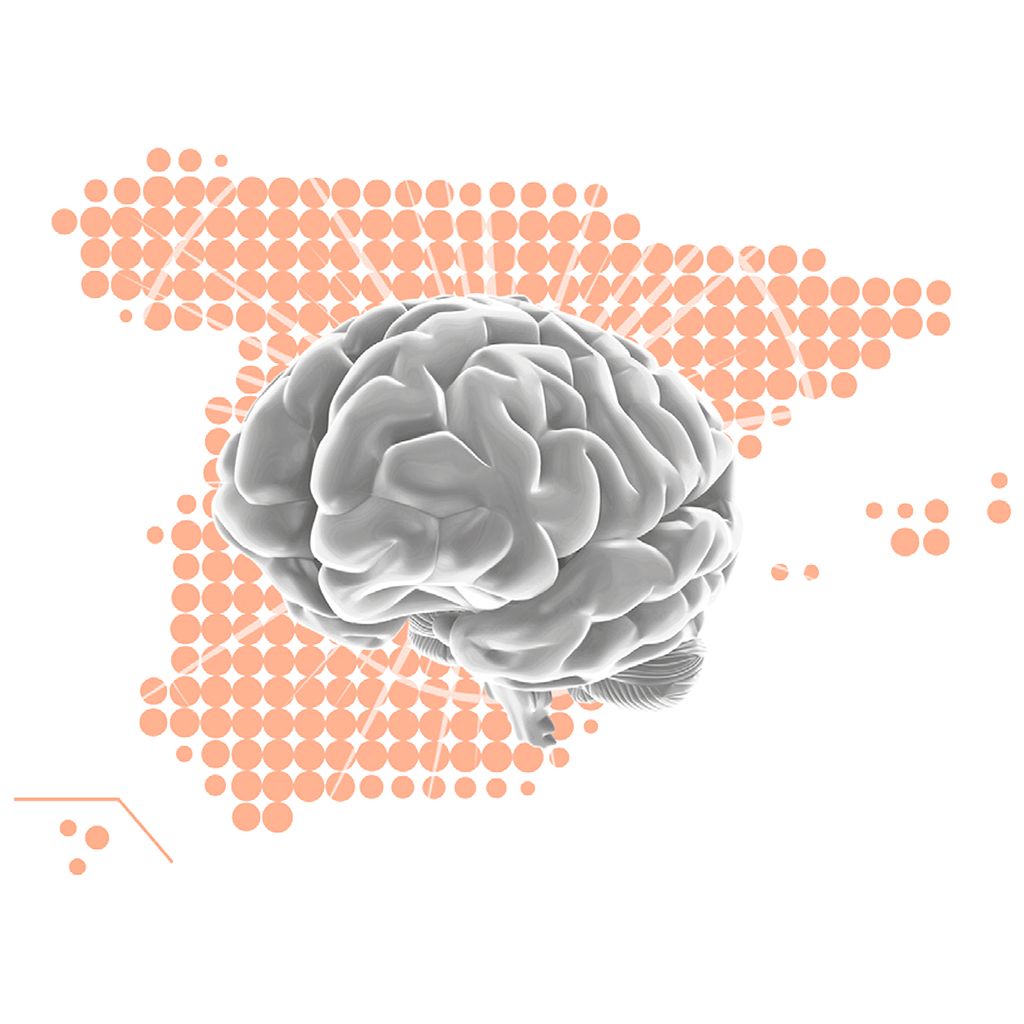La psicosis, con una prevalencia de más del 50%, es una de las principales causas de ingreso de los pacientes con EP en centros asistidos. El principal factor de riesgo es la demencia asociada a la enfermedad, seguido por edad avanzada, larga evolución, clínica motora grave, trastornos del sueño, trastorno autonómico y depresión.
El diagnóstico se basa en la presencia de al menos uno de los siguientes síntomas: alucinaciones, delirio, ilusiones o sensaciones falsas de presencia, que deben aparecer sin alteración del nivel de conciencia y con curso crónico (al menos 1 mes), de forma continua o recurrente72 (NE-IV).
Las alucinaciones son el síntoma psicótico más frecuente. Suelen aparecer por la noche, cuando disminuyen los estímulos ambientales externos. En los primeros años de la enfermedad, son típicas las alucinaciones menores (alucinaciones minor), que son breves y con autocrítica conservada. Incluyen tres fenómenos: alucinaciones visuales transitorias o de pasaje (el paciente ve sombras en la periferia de su campo visual, que desaparecen cuando se gira para verlas), alucinaciones de presencia (el paciente siente que hay alguien detrás pero no lo ve) e ilusiones ópticas (objetos reales que se trasforman en otros; por ejemplo, flores que parecen caras, bocas de riego que parecen perros, etc.).
Con el tiempo, las alucinaciones se vuelven más complejas: visión de personas, animales, partes del cuerpo aisladas u objetos móviles. No generan miedo ni preocupación, por lo que el paciente no suele darles importancia y no lo cuenta, pudiendo pasar fácilmente inadvertidas en la anamnesis. En fases más avanzadas las alucinaciones son más estructuradas, se pierde la autocrítica y el paciente presenta ante ellas irritación, agitación e incluso agresividad. Pueden asociar delirio, que suele ser paranoide o de celotipia. Con menos frecuencia se han descrito también alucinaciones auditivas, táctiles, olfatorias o gustativas73 (NE-IV).
Fisiopatología
La fisiopatología de la psicosis en la EP no está clara. Se cree debida a una interacción complicada entre fenómenos fisiopatológicos intrínsecos y variables extrínsecas74 (NE-IV). Los procesos intrínsecos incluyen cambios neuroquímicos que afectan a la dopamina, la serotonina y la acetilcolina, patrones de activación aberrantes en corteza y tronco, daño visual primario y alteración atencional, cognitiva y visuoespacial. Entre las variables extrínsecas, el uso de fármacos dopaminérgicos y anticolinérgicos es el más habitual75 (NE-I).
Tratamiento
El tratamiento de la psicosis y las alucinaciones en la EP supone un reto complicado, ya que la mejoría de la clínica neuropsiquiátrica suele conllevar un empeoramiento del control motor, lo que no siempre es bien aceptado por el paciente y sus cuidadores.
En primer lugar, debemos descartar otras causas posibles del cuadro, sobre todo cuando el comienzo es brusco y agudo, entre otras: delirio, infecciones, urgencias como el síndrome neuroléptico maligno u otras (ver capítulo 11, pag. 283) y trastornos toxicometabólicos. El siguiente paso consistirá en suspender la medicación no antiparkinsoniana que no sea imprescindible para el paciente y que pueda contribuir a la aparición de psicosis como: antidepresivos tricíclicos, benzodiacepinas, anticolinérgicos y opioides. En tercer lugar, hay que disminuir o incluso suspender la medicación antiparkinsoniana. Primero los IMAO-B (selegilina, rasagilina), luego la amantadina, después los agonistas dopaminérgicos (pramipexol, ropinirol y rotigotina), después los ICOMT (tolcapona, entacapona opicapona) y finalmente, si es necesario, se reducirá la dosis de LD34,35 (NE-I).
Si con estos pasos no conseguimos una respuesta adecuada, debemos considerar añadir al tratamiento fármacos antipsicóticos, como neurolépticos o inhibidores de la acetilcolinesterasa. Los neurolépticos típicos producen un agravamiento del parkinsonismo e incluso un síndrome neuroléptico maligno, por lo que están contraindicados en la EP, usándose solo los atípicos, que tienen menor riesgo de estas complicaciones. La Food and Drug Administration (FDA) advierte de que diversos estudios han demostrado un aumento del riesgo de morbimortalidad por patología cerebrovascular en pacientes mayores de 75 años tratados con neurolépticos, sobre todo si se asocia deterioro cognitivo. En la actualidad, no hay ningún fármaco con indicación aprobada por la FDA para psicosis en la EP, los utilizamos fuera de guía y por uso compasivo.
Los neurolépticos atípicos más utilizados para tratar las alucinaciones y la psicosis en general en la EP son la clozapina y la quetiapina34,35,74,75 (NE-IV).
Clozapina
Es el más eficaz en el tratamiento de la psicosis sin empeorar la clínica motora76 (NE-I).
Se ha descrito, asociado a su uso, un riesgo menor del 1% de producir agranulocitosis, no relacionado con la dosis del fármaco, por lo que debe monitorizarse el tratamiento con un hemograma semanal durante las primeras 18 semanas de tratamiento y al menos una vez cada 4 semanas durante el tiempo que continúe el tratamiento. La dosis indicada varía según los casos (6,25-50 mg/día). Otros efectos secundarios descritos de la clozapina son somnolencia, sedación, hipotensión ortostática y sialorrea74,75 (NE-I).
Quetiapina
Un metaanálisis reciente concluye que, aunque inferior a la clozapina, la quetiapina era superior al placebo, con una adecuada seguridad76 (NE-I). Su uso es seguro, el manejo sencillo y no se necesita realizar monitorización del hemograma durante el tratamiento, por eso es el más utilizado en la práctica clínica diaria. La dosis media suele variar entre 50 y 150 mg/día. Los efectos secundarios incluyen somnolencia, sedación e hipotensión ortostática.
Ziprasidona
Una revisión sistemática concluye que la ziprasidona es tan eficaz como la clozapina y que el perfil de seguridad, efectos secundarios y eficacia es similar al de otros antipsicóticos usados en los síntomas psicóticos en la enfermedad de Parkinson77 (NE-II). Produce menos hipotensión ortostática neurogénica, al bloquear poco los receptores α-1-adrenérgicos; sin embargo, puede alargar el QT, lo que puede provocar arritmias.
Otros fármacos
Entre los inhibidores de la acetilcolinesterasa, la rivastigmina y el donepezilo se han valorado como tratamiento crónico de síntomas psicóticos leves-moderados en la EP. No se han realizado estudios largos, doble ciego, controlados frente a placebo, con psicosis en EP como objetivo primario, pero varios pequeños estudios de series de casos abiertos han visto de forma secundaria cómo mejoran las alucinaciones y el delirio74 (NE-IV). En un estudio contralado con rivastigmina con deterioro cognitivo como objetivo primario, se observó reducción de alucinaciones visuales frente a placebo78 (NE-I).
Estudios recientes sugieren que la pimavanserina es una prometedora opción de tratamiento de la psicosis asociada a la EP79 (NE-I). Actúa como agonista inverso de los receptores 5-HT2A sin que tenga efecto antidopaminérgico. Es un fármaco seguro que controla los síntomas psicóticos con dosis 100 veces menores que la dosis que produce efectos secundarios, por lo que es bien tolerado y tiene un perfil de seguridad similar al placebo. Dos metaanálisis recientes encontraron que la pimavanserina era un fármaco seguro y efectivo para el tratamiento de los trastornos psicóticos en la enfermedad de Parkinson75-79 (NE-I). Está aprobado por la FDA, pero no está disponible en Europa en la fecha de edición de este manual.
Bibliografía
72. Ravina B, Marder K, Fernández HH, et al. Diagnostic criteria for psychosis in Parkinson’s disease: Report of an NINDS, NIMH Work Group. Mov Disord. 2007;22:1061-68.
73. Feneleon G, Mahieux F, Huon R, et al. Hallucinations in Parkinson´s disease. Prevalence, phenomenology and risk factors. Brain. 2000;123:733-45.
74. Friedman JH. Parkinson disease psychosis: Update. Behav Neurol. 2013;27(4):46977.
75. Zhang H, Wang L, Fan Y, et al. Atypical antipsychotics for Parkinson’s disease psychosis: a systematic review and meta-analysis. Neuropsychiatr Dis Treat. 2019;15:2137-49.
34. Seppi K, Ray Chaudhuri K, Coelho M, et al. Update on treatments for nonmotor symptoms of Parkinson’s disease-an evidence-based medicine review [published correction appears in Mov Disord. 2019 May;34(5):765]. Mov Disord. 2019;34(2):180-198.
35. Chacón Peña JR, García Moreno JM. Manifestaciones psiquiátricas y cognitivas. En: Escamilla Sevilla F, González Torres V, Moya Molina Miguel Ángel J (eds.). Recomendaciones de práctica clínica en la enfermedad de Parkinson. Grupo Andaluz de Trastornos de Movimiento (GATM). Sociedad Andaluza de Neurología (SAN). Barcelona: Editorial Glosa, S.L.; 2022. p. 139-153.
74. Friedman JH. Parkinson disease psychosis: Update. Behav Neurol. 2013;27(4):46977.
75. Zhang H, Wang L, Fan Y, et al. Atypical antipsychotics for Parkinson’s disease psychosis: a systematic review and meta-analysis. Neuropsychiatr Dis Treat. 2019;15:2137-49.
76. Iketani R, Furushima D, Imai S, et al. Efficacy and safety of atypical antipsychotics for psychosis in Parkinson’s disease: a systematic review and Bayesian network meta- analysis. Parkinsonism Relat Disord. 2020;78:82-90.
77. Younce JR, Davis AA, Black KJ. A systematic review and case series of ziprasidone for psychosis in Parkinson’s disease. J Parkinsons Dis. 2019;9(1):63-71.
78. Emre M, Aarsland D, Albanese A, et al. Rivastigmine for dementia associated with Parkinson’s disease. N Engl J Med. 2004;351(24):2509-2518.
79. Mansuri Z, Reddy A, Vadukapuram R, et al. Pimavanserin in the treatment of Parkinson’s disease psychosis: meta-analysis and meta-regression of randomized clinical trials. Innov Clin Neurosci.2022;19(1-3):46-51.